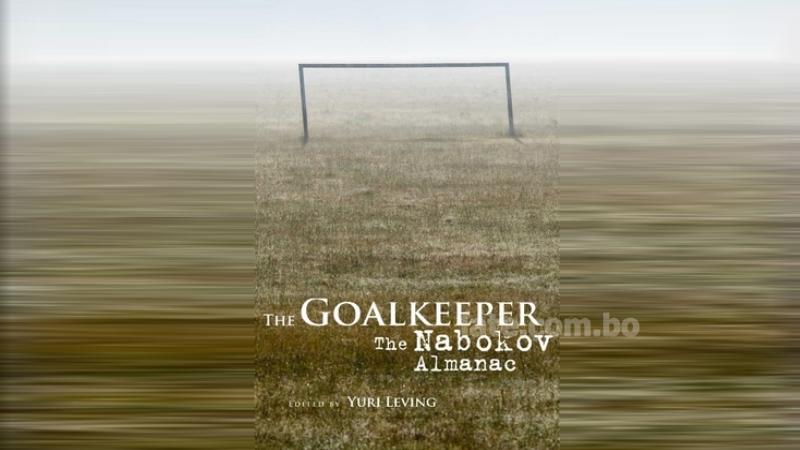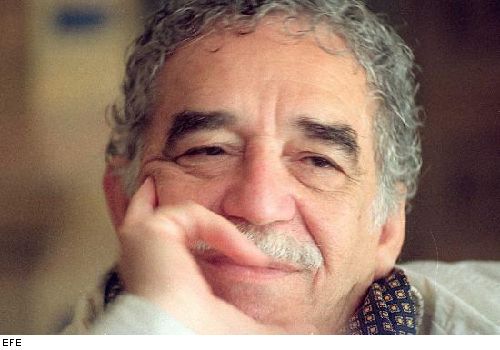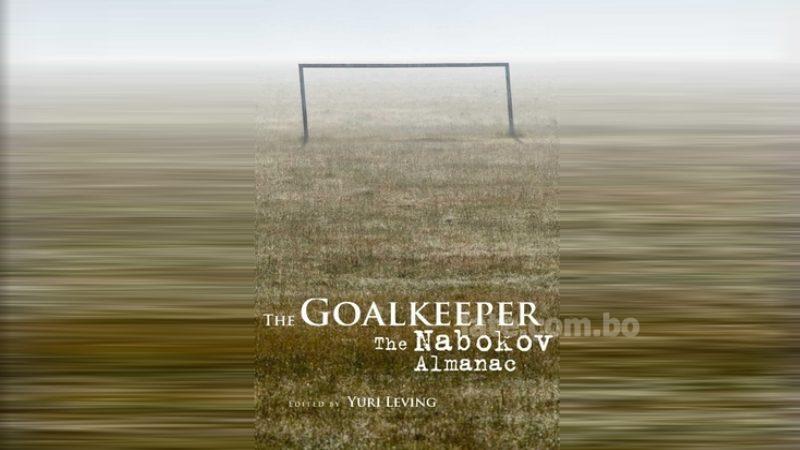
El arquero acarrea desde siempre una fama adversa. Se lo considera, de algún modo, extraño al equipo. Se viste de otra manera, juega con las manos (hacerlo con los pies suele ser toda una proeza) y habita una parcela mínima de la cancha, el área chica, casi una condena a la reclusión.
Pero esta diferencia, esta soledad esencial que predispone mejor al heroísmo que las acciones colectivas, es donde reside el atractivo para los que buscan, justamente, la distinción. Tal es el caso de Vladimir Nabokov, escritor ruso entre cuya vasta obra sobresale la novela Lolita (1955), que lo hizo célebre y le devolvió la opulencia de la que había gozado en su lejana infancia aristocrática, antes de la revolución bolchevique de 1917.
El cultísimo y virtuoso Nabokov eligió el arco, al igual que Albert Camus, autor existencialista que fue cuasi profesional en su Argelia natal. Pero a diferencia del autor de El extranjero, que veía en el fútbol la viva expresión de las conductas morales, Nabokov veía bajo los tres palos una suerte de refugio narcisista.
“Me apasionaba jugar de portero. En Rusia y los países latinos ese intrépido arte ha estado rodeado siempre de un aura de singular luminosidad. Distante, solitario, impasible, el portero famoso es perseguido por las calles por niños en éxtasis. Está a la misma altura que el torero y el as de la aviación en lo que se refiere a la emocionada adulación que suscita. Su jersey, su gorra de visera, sus rodilleras, los guantes que asoman por el bolsillo trasero de sus pantalones cortos, lo colocan en un lugar aparte del resto. Es el águila solitaria, el hombre misterioso, el último defensor”. La cita corresponde a su muy amena autobiografía, Memory, Speak, de la que respetamos la españolísima traducción de Enrique Murillo para la edición de Anagrama de 1986. El fútbol, agrega el ruso, fue el mejor recreo deportivo durante su estadía en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el tramo inicial de un exilio que sería definitivo.
Entre sus variadas inclinaciones deportivas (jugaba al tenis a menudo, por lo general con su hermano menor, y era un apasionado del boxeo) seguramente optó por el fútbol y el arco por su natural apego a la soledad. Un rasgo que acaso inspiró su más comentada afición, la entomología: aun los que no han leído una línea de Nabokov quizá conocen su devoción por las mariposas. Pero no es a causa de su esparcimiento científico, creo, que a los arqueros desorientados se los acusa de andar cazando lepidópteros.
Nació en San Petersburgo, capital de la Rusia imperial, en 1899. En su familia abundaban los terratenientes, las condesas y los mariscales. Los ricos absolutos. Y las diáfanas rutinas transcurrían entre la mansión de la ciudad y la finca rural. En lugar del colegio, contó con un ejército de institutrices francesas y británicas –en la adolescencia, preceptores rusos– para darle forma a una muy esmerada educación. Así consiguió, desde niño, un fluido manejo de la lengua inglesa, que terminaría adoptando incluso para escribir.
Aguada la fiesta por la chusma del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, hubo que empezar de nuevo. Primero en Inglaterra, luego en Alemania (a los Estados Unidos llegó recién en 1940). En esa época, entre los años veinte y los treinta, jugó regularmente al fútbol, un placer que había despuntado en Rusia. “Era un arquero errático, pero bastante espectacular”, es la autodefinición que puede leerse en Strong Opinions, una antología de artículos, entrevistas y otras yerbas. “Durante sus primeros años en Berlín, Nabokov se ganó la vida dando clases en cinco materias inverosímiles: inglés, francés, boxeo, tenis y prosodia”, revela el escritor estadounidense John Updike.
Ya en 1920, concibió dos poemas de títulos explícitos: “Football” y “Lawn Tennis”. Desde entonces, las actividades atléticas permanecieron en su obra. De hecho, hay estudios específicos sobre el significado del deporte en sus textos literarios. Según los críticos (y para resumir), aparece como inquietud estética, por su contenido lúdico y también a modo de metáfora sexual.
En cualquier caso, cuando Nabokov se apostaba en el arco, no veía el fútbol –el mundo– igual que sus colegas de guantes y rodilleras. Escuchen: “Cruzados los brazos, apoyaba mi espalda en el poste izquierdo, disfrutaba del lujo de cerrar los ojos y escuchaba los latidos de mi corazón, notaba la ciega llovizna en mi cara, oía, alejados, los ruidos sueltos del partido, y me veía a mí mismo como un fabuloso ser exótico disfrazado de futbolista inglés, que componía versos en un idioma que nadie entendía, acerca de un país que nadie conocía. No era de extrañar que no gozase de muy buena reputación entre mis compañeros de equipo.”
–
Nota publicada en por ALEJANDRO CARAVARIO en Revista Un Caño
–